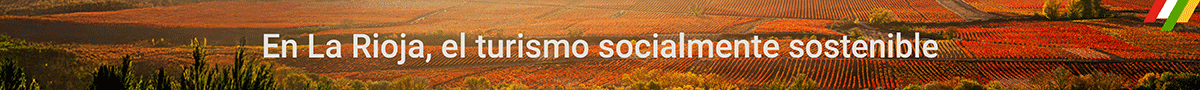Una tesis de Marina Segovia señala que la remodelación urbana de Bilbao en los siglos XIX y XX agudizó la brecha social
Marina Segovia Vara ha obtenido el grado de doctora por la Universidad de La Rioja con una tesis que analiza cómo la transformación urbanística de Bilbao a finales del siglo XIX y comienzos del XX intensificó las desigualdades sociales y reflejó las tensiones internas de la ciudad industrial.
El trabajo, titulado ‘La recepción de los discursos higienistas. Urbanismo, género y clase en Bilbao (XIX-XX)’, ha sido desarrollado en el Departamento de Ciencias Humanas en el marco del Programa de Doctorado en Humanidades, bajo la dirección de Olaya Fernández Guerrero. La tesis ha sido calificada con un sobresaliente cum laude.
Bilbao, al igual que otras capitales europeas, vivió una modernización acelerada que provocó cambios en las estructuras urbanas, sociales y culturales. Según la investigación, la construcción del ensanche y la reforma del centro impulsadas por la burguesía local pretendían emular modelos urbanísticos como los de Londres o París.
Este proceso, explica la doctora Segovia, no solo modificó el aspecto físico de la ciudad, sino que acentuó la segregación entre clases sociales. La apertura de grandes avenidas y la reordenación de los barrios obreros facilitaron el control del espacio urbano, mientras las zonas más céntricas se destinaban a una élite creciente.
El contraste entre el aspecto de la ciudad en guías y crónicas de viajeros —que describían un Bilbao elegante y moderno— y la situación real en barrios como Bilbao la Vieja, afectado por epidemias y alta mortalidad infantil, pone de manifiesto la existencia de dos realidades urbanas muy diferenciadas.
La tesis también profundiza en cómo la higiene y la salud pública se convirtieron en ejes de intervención urbana. Estos discursos higienistas estaban vinculados al crecimiento poblacional y a una preocupación creciente por el orden social, enmarcada en lo que se conoció como la “cuestión social” y la “cuestión femenina”.
Uno de los ejes del trabajo es la presencia femenina en el espacio público, que fue percibida como una amenaza a los nuevos valores de domesticidad. Sin embargo, como señala la doctora, las mujeres siempre habían ocupado espacios sociales clave como mercados, plazas o lavaderos, y su creciente protagonismo laboral y cultural representaba una contradicción para las normas de la época.
A través de un enfoque de microhistoria, Segovia reconstruye las vidas de mujeres bilbaínas de clase trabajadora. Casos como el de Magdalena de Agirre, que litigó contra el Ayuntamiento para limpiar su nombre, o el de Ignacia de Otaegui, habitual en los tribunales por ejercer la prostitución clandestina, ilustran la complejidad del control social sobre los cuerpos femeninos.
En su análisis, Segovia destaca cómo algunas amas de mancebía llegaron a defender sus intereses ante las autoridades usando el lenguaje médico y moralizante de la época. En contraste, muchas de sus pupilas mostraban una resistencia activa frente a las inspecciones y regulaciones, denunciando los abusos institucionales.
La autora concluye que el endurecimiento de las normativas higienistas y el auge de la literatura médica reflejan no solo una transformación urbana, sino también un cambio profundo en las dinámicas sociales, culturales y de poder en una ciudad marcada por la industrialización.